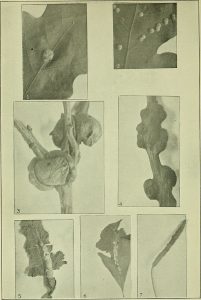*FRANZ VON STUCK
Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.
Si se ha de creer a Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, se inclinaba al oficio de bandido. No veo en ello contradicción. Difieren las opiniones sobre los motivos que le convirtieron en un trabajador inútil en los infiernos. Se le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los dioses. Reveló sus secretos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al padre la asombró esa desaparición y se quejó a Sísifo. Éste, que conocía el rapto, se ofreció a informar sobre él a Asopo con la condición de que diese agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestes. Por ello le castigaron enviándole al infierno. Homero cuenta también que Sísifo había encadenado a la Muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió al dios de la guerra, quien liberó a la Muerte de manos de su vencedor.
Se dice también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente poner a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo sin sepultura en medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí, irritado por una obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón el permiso para volver a la tierra con objeto de castigar a su esposa. Pero cuando volvió a ver este mundo, al gustar del agua y el sol, de las piedras cálidas y el mar, ya no quiso volver a la sombra infernal. Los llamamientos, las iras y las advertencias no sirvieron para nada. Vivió muchos años más ante la curva del golfo, la mar brillante y las sonrisas de la tierra. Fue necesario un decreto de los dioses. Mercurio bajó a la tierra a coger al audaz por el cuello, le apartó de sus goces y le llevó por la fuerza a los infiernos, donde estaba ya preparada su roca.
Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. No se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime. Con respecto a éste, lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente cien veces recorrida; se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior desde el que habrá de volverla a subir hasta las cimas, y baja de nuevo a la llanura.
Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya él mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento pero igual hacia el tormento cuyo fin no conocerá. Esta hora que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino. Es más fuerte que su roca.
Si este mito es trágico lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su condición miserable: en ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio.
Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría. Esta palabra no está de más. Sigo imaginándome a Sísifo volviendo hacia su roca, y el dolor estaba al comienzo. Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado fuertemente al recuerdo, cuando el llamamiento de la dicha se hace demasiado apremiante, sucede que la tristeza surge en el corazón del hombre: es la victoria de la roca, la roca misma. La inmensa angustia es demasiado pesada para poderla sobrellevar. Son nuestras noches de Getsemaní. Pero las verdades aplastantes perecen al ser reconocidas. Así, Edipo obedece primeramente al destino sin saberlo, pero su tragedia comienza en el momento en que sabe. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único vínculo que le une al mundo es la mano fresca de una muchacha. Entonces resuena una frase desesperada: «A pesar de tantas pruebas, mi edad avanzada y la grandeza de mi alma me hacen juzgar que todo está bien». El Edipo de Sófocles, como el Kirilov de Dostoievsky, da así la fórmula de la victoria absurda. La sabiduría antigua coincide con el heroísmo moderno.
No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir algún manual de la dicha: «¡Eh, cómo! ¿Por caminos tan estrechos…?» Pero no hay más que un mundo. La dicha y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un error decir que la dicha nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede también que la sensación de lo absurdo nace de la dicha. «Juzgo que todo está bien», dice Edipo, y esta palabra es sagrada. Resuena en el universo feroz y limitado del hombre. Enseña que todo no es ni ha sido agotado. Expulsa de este mundo a un dios que había entrado en él con la insatisfacción y la afición a los dolores inútiles. Hace del destino un asunto humano, que debe ser arreglado entre los hombres.
Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. En el universo vuelto de pronto su silencio se alzan las mil vocecitas maravillosas de la tierra. Llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. No hay sol ni sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice que sí y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o, por lo menos, no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, persuadido del origen enteramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando.
Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada trozo mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso.
*ALBERT CAMUS